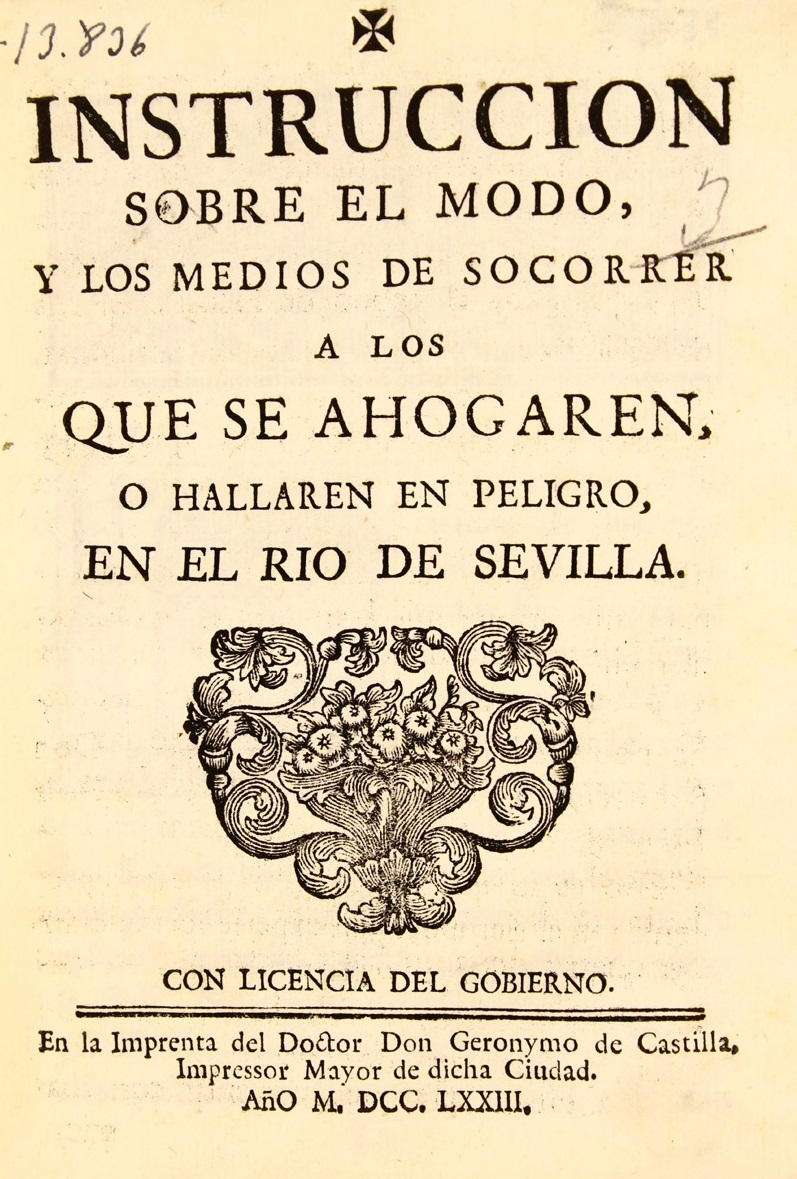Revista Informar
SALVAMENTO EN EL GUADALQUIVIR EN 1773
13 DE MARZO DE 2017

Este tratado del siglo XVIII, muy adelantado para la época es el primer documento español en el que se habla de algo relacionado con el salvamento de las personas
El tratado más antiguo de España sobre salvamento marítimo se encuentra bajo custodia del Museo Naval en su espléndida biblioteca, lugar de culto para cualquier amante que se precie de la epopeya del mar y sus mil y una emocionantes historias. El libro fue realizado «con licencia del Gobierno» en la imprenta del doctor don Geronymo de Castilla en el año 1773. No existe al respecto constancia documental más remota en esta materia específica.
Curiosamente el fundamento de la obra en cuestión no tenía relación directa con ningún naufragio o salvamento en el mar propiamente dicho, sino que establecía todo un plan de socorro muy adelantado a su tiempo para bañistas en el río Guadalquivir.
La deplorable experiencia de los muchos que se ahogan todos los años en el río de Sevilla, especialmente en el verano en que el calor de la estación hace saludables y precisos los baños, hacía gemir a muchos ciudadanos piadosos que veían con dolor que no se aplicase remedio a daño tan frecuente como sensible.
Así rezaba en su preámbulo la Instrucción sobre el modo y los medios de socorrer a los que se ahogaren o se hallaren en peligro en el río de Sevilla. Tal explicación y su propia denominación resumían bien el alcance y la motivación del tratado, puesto que «no corría año alguno ?añadía? en que no excediesen de treinta los ahogados, y muchos pasaban de setenta».
Una y otra circunstancia ponían de manifiesto cuando menos dos hechos incontestables en aquel tiempo: la peligrosidad de las aguas del Guadalquivir y sus remolinos traidores, así como la imprudencia dolosa o el exceso de confianza de muchos bañistas sevillanos.
Detrás de la instrucción, una vez dictada, apoyando su puesta en marcha sin desmayo estuvo la Sociedad Literaria de Sevilla, una institución muy prestigiosa y avanzada que contó con ilustres asociados. Contemporánea de las Sociedades de Amigos del País que empezaban a proliferar en toda España con sus modernas propuestas, la Sociedad Literaria de Sevilla requirió y obtuvo la implicación del Ayuntamiento en la tarea proyectada.
La Instrucción sobre el modo y los medios de socorrer a los que se ahogaren o se hallaren en peligro en el río de Sevilla contenía en realidad no una sino tres instrucciones puntuales: una para buzos de salvamento o maestros del agua en diecisiete artículos; otra para el personal del Hospital de la Caridad como centro de referencia en cinco artículos y una tercera sobre los médicos y cirujanos más adecuados para el ejercicio de tan encomiable labor en doce artículos.
El tratado en su conjunto recomendaba en sus treinta y cuatro artículos el establecimiento de una estación de salvamento y articulaba su funcionamiento de acuerdo con los medios disponibles entonces, tanto humanos como materiales, al tiempo que incluía también alguna que otra medida in situ de carácter preventivo para evitar la tragedia al acecho de los bañistas más confiados.
La primera instrucción proponía la selección de uno o dos buzos de salvamento o maestros de agua que tuvieran la condición de buenos nadadores. Aquella figura casaba como anillo al dedo con el socorrista moderno, puesto que establecía como función principal su papel de guardia permanente a la orilla del río durante toda la temporada de verano, con un horario un tanto extraño pero muy prolongado de cuatro de la mañana a diez de la noche. La remuneración de tal actividad tenía que proceder de fondos públicos.
Aquel perfil de aprendiz de socorrista detallaba incluso una indumentaria acorde con su función para facilitar su desempeño. El conjunto a vestir se componía de calzón de lienzo bastante largo, por debajo de la rodilla y chaleco también de lienzo. Esta última prenda no debía sacarse en ningún momento, pese al calor, con la finalidad de agilizar cualquier operación de rescate imprevisto. De esa forma, el socorrista podía lanzarse al agua de inmediato ante cualquier urgencia, sin pérdida de tiempo ni calentamiento previo.
Por otra parte, la misma instrucción recomendaba la señalización y el balizamiento de las zonas de baño menos peligrosas a orillas del Guadalquivir a su paso por la capital andaluza por medio de estacas o bañaderos. De esa forma todo el mundo sabía a qué atenerse e identificaba sin ninguna dificultad los posibles remolinos y, en general, los lugares menos convenientes por su evidente peligro.
Igualmente aconsejaba a los más valientes y atrevidos no caer en la tentación de tratar de cruzar el río a nado; más que nada para no poner en peligro sus preciadas vidas por un reto tan absurdo como innecesario.
Tras aquella primera instrucción de carácter eminentemente preventivo para soslayar el mal mayor, tanto la segunda como la tercera recomendación que completaban el tratado en cuestión afrontaban las actuaciones más adecuadas para la atención de los accidentados con la eficiencia debida.
Ante el hecho consumado de un bañista con síntomas de ahogamiento, se disponía su rápida evacuación hasta una especie de dispensario ubicado en el Hospital de la Caridad. Ese lugar preparado al efecto dentro del propio centro asistencial contaba con todos los adelantos para ofrecer un tratamiento de choque y conseguir la reanimación de los accidentados; sobre todo mediante el empleo de los toneles de cenizas de retama como primera medida para reactivar la circulación y aumentar la temperatura corporal del ahogado.
La respiración artificial se practicaba entonces por medio de una boquilla, mientras se introducía humo de tabaco en los intestinos. Y para intensificar la reanimación se aconsejaba la provocación de un cosquilleo a la víctima con plumas de ave o se proponía el tratamiento de su nariz con sales de amoníaco, hollín o polvos para estornudos.
Los pasos siguientes ante una falta de respuesta del ahogado incluían enérgicas friegas con vino alcanforado y saturado de amoníaco. La instrucción referida a casos desesperados pasaba por el punzado de la yugular y un sangrado en la cantidad exacta de doce onzas, así como la prolongación de los masajes y las friegas durante el mayor tiempo posible hasta cinco horas ininterrumpidas.
Finalmente la tercera y última instrucción recomendaba de forma nominal la intervención del doctor Bonifacio Loriete y del cirujano Juan Matony como titulares de aquel dispensario. Su destreza en el oficio era bien conocida y muy valorada en la capital andaluza.
En sus líneas generales, la Instrucción sobre el modo y los medios de socorrer a los que se ahogaren o se hallaren en peligro en el río de Sevilla era un tratado de cordura. Algunas de sus ideas y conceptos se adelantaron a su tiempo y todavía sorprenden por su afán de modernidad y sentido común a partes iguales, de acuerdo con los conocimientos existentes.
Aquellas tres instrucciones unidas en una sola merecieron la categoría de visionarias y precursoras. Sus recomendaciones configuraban tanto el montaje como el funcionamiento de un puesto de socorro tal y como se instalan actualmente en cualquier playa española. A través del túnel del tiempo, su similitud resulta más que evidente.
A pesar de su incuestionable carácter pionero, el tratado sevillano difícilmente encaja en el género del salvamento marítimo entendido como tal, en cuanto al auxilio de barcos y tripulantes a la deriva en alta mar. Sin embargo, tiene mucho de punto de partida del socorrismo organizado y promovido para el rescate de ahogados en aquel marco histórico.
La preocupación por salvar vidas en operaciones marítimas ya estaba latente en España al igual que en Gran Bretaña o en Francia, países inequívocamente marineros.
De la publicación UNA HISTORIA DE VALOR